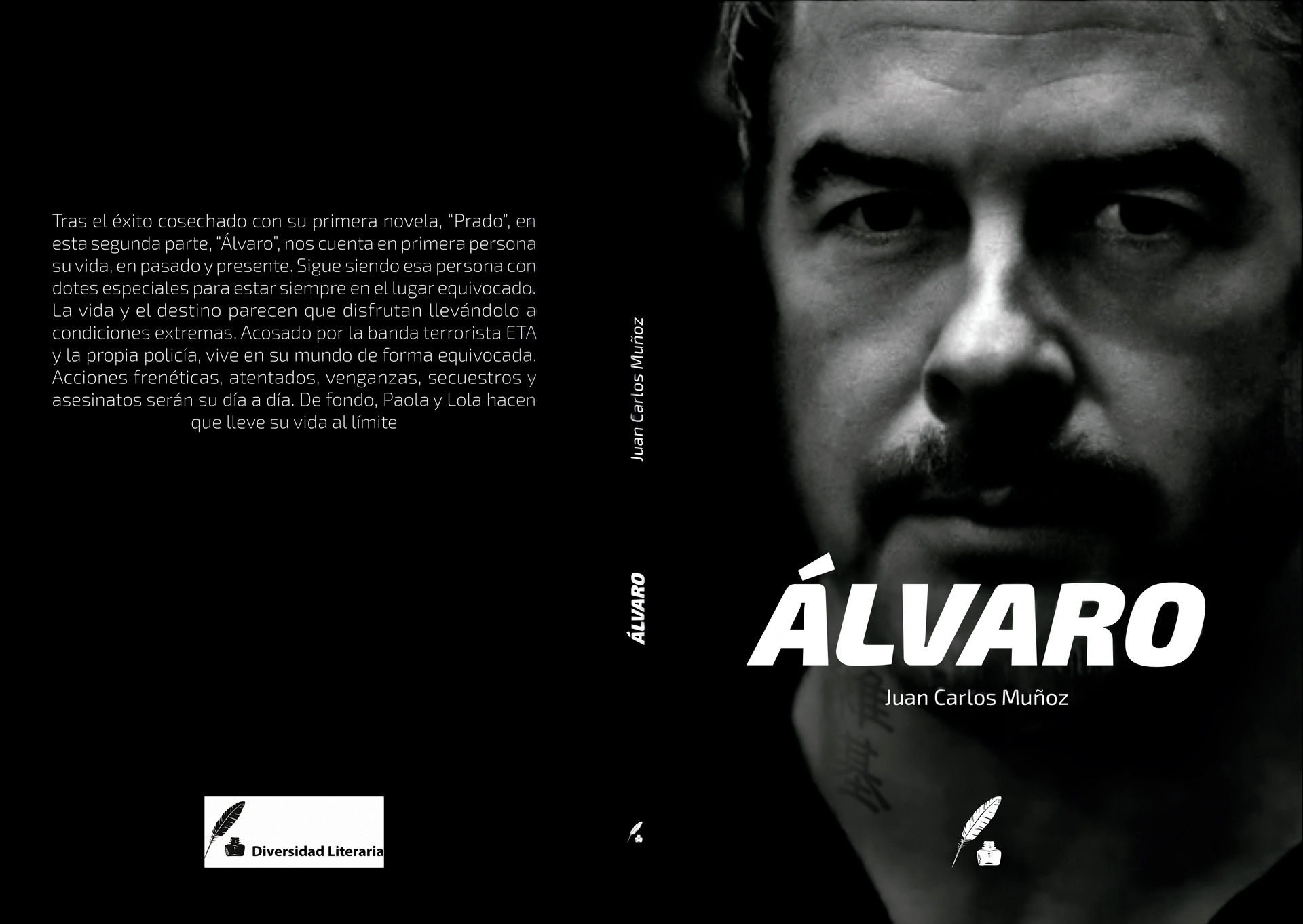(Capítulo 1)
La noticia del cruel asesinato del alcalde, perpetrado por Eva, su segunda y joven esposa, empezó a correr de boca en boca entre los lugareños como un reguero de pólvora. La fulminante detención de Prado por parte de la Guardia Civil avivaba las mentes más retorcidas. Si a esto le añadimos que, todo empezó con la muerte del sacristán y un guardia civil a manos de Julián, su marido, ya eran demasiados argumentos para los chismes y las elucubraciones más insidiosas y variadas. Como colofón, la aparición del cadáver de Lucía, la hija mayor de ambos, tendida y amortajada sobre su cama, hacía que el escándalo empezara a ser mayúsculo. Demasiadas emociones en un solo día para un pueblo hundido en la monotonía de la dictadura y huérfano de vida social.
Azuaga se hallaba en un estado de alarma total. La Guardia Civil, temiendo que las cosas se salieran de madre y fueran a mayores, le pidieron ayuda a los Municipales cuando decidieron tomar el pueblo. Nadie podía estar en la calle a partir de cierta hora. Se había declarado el toque de queda.
Horas antes, Lucía, sentada sobre las rodillas de Julián y en el único acto de lucidez que tuvo en su vida, le sonrió y fijando sus ojos en los suyos lo miró con dulzura cuando le llamó papá. Era la primera y única vez que la niña tuvo conciencia y lo hizo justo antes de expirar. Su padre, destrozado, quedó emocionalmente herido de muerte. Para Ángel, el médico que la intentaba sanar, este hecho tan insólito, le rompió el corazón en mil pedazos. Nunca había visto nada parecido y para Julián, su padre, este durísimo episodio lo sumergió a bofetadas en el infierno de la locura. El médico tras esta escena, ofuscado, revivió con nitidez aquel suceso ocurrido muchos años atrás, cuando como consecuencia de aquel ridículo accidente de automóvil, su mujer, tendida sobre el asfalto, se desangraba agonizando entre sus brazos, mientras lo miraba incrédula pidiéndole que la salvara. Era demasiado joven para morir y aún le quedaban por hacer infinidad de cosas con las que había soñado. Ángel, desesperado, no pudo soportarlo más. No había podido robarle a la muerte a ninguna de las dos y se hacía responsable de ello.
Con la mente nublada y con todo el peso de la culpa, salió de la casa dando tumbos como un borracho, asfixiado, con el corazón encogido, la cabeza baja y rendido sin poder aguantar las lágrimas. Ni siquiera le quedó valor para volverse y mirar a la madre de la niña y la que fue su amor platónico desde que la conoció. Prado, desmadejada, era en esos momentos el vivo retrato de la desolación.
—¿Qué le podría haber dicho en un momento así? —
Se sentía fracasado como médico, por no haber podido salvar a Lucía y también como persona, por no haber tenido el valor de abrazar a su madre, apretarla y consolarla en esos desgarradores momentos.
Con pasos cansinos, encendió un “caldo de gallina” y se marchó caminando hasta su casa que estaba al lado del parque.
Hundido buscó mejores momentos en su memoria y ésta, consoladora, voló hacia atrás en el tiempo. Le proyectó en su mente la idealizada imagen de Prado el mismo día en que la conoció, aferrada a una pequeña caja de zapatos en cuyo interior habían acomodado entre algodones, a sus seiscientos gramos de hija recién nacida.
Fue la primera vez que la vio. Prado era una mujer hermosa, muy delgada. Recordó como la auscultó y como, casi a traición, le acarició el pelo. Sintió vértigo cuando se asomó al vacío de sus tristes y enormes ojos verdes. Melancólico, volvió a revivir y disfrutó simulando en su mente como aquel día, el tacto de su cálida piel y el suave olor de su cuerpo. Revivió con desazón aquel segundo en el que se enamoró de ella con violencia y sin ningún razonamiento lógico. Se juró que, a partir de ese momento, grabaría este sentimiento a fuego en su memoria y la inmortalizaría para siempre en ese instante. La instantánea de una mujer destrozada y triste por el traumático parto pero orgullosa y dispuesta a darlo todo para sacarla adelante.
Se dejó caer en el sofá. Lo pensó mejor, se volvió a levantar y sacó del mueble bar una olvidada botella de ginebra Larios. Fue dándole largos tragos, espaciados, sufriendo adrede cómo el lento transitar del hiriente líquido le quemaba la garganta al tiempo que sentía como poco a poco se le iba deshaciendo el nudo de ansiedad que le torturaba el pecho. La sensación de euforia de los primeros tragos, le recordó aquellos momentos cargados de adrenalina cuando luchó en el frente nacional. Allí se fajó con la muerte. Sacó balas de cuerpos destrozados, amputó miembros y colocó en su sitio tripas desparramadas fuera del vientre de algún soldado. Ahora, le había vencido una simple infección. Algo tan minúsculo que ni tan siquiera podía ver. Un enemigo invisible. El sopor y el alcohol le fueron venciendo y poco a poco se fue quedando dormido. Ni siquiera fue consciente del momento en el que la botella se le escurrió de las manos y se hizo añicos contra el embaldosado suelo rojo haciendo saltar alguna lasca. Después, acusadores desde ese otro mundo, los ojos de mil colores de su esposa lo miraban fijamente. La cara pálida y aterrorizada, incapaz de mirar el suelo que poco a poco se iba empapando, con ese ingobernable reguero de sangre que impotente no pudo taponar. Aquella vez también falló en lo más importante y no pudo retener entre sus manos lo que más quería.
En su embriagado y desquiciado sueño, oía los llantos de Julián, agudos, como los de un animal herido en sus entrañas. Veía borroso como abrazaba a la pequeña con desesperación y fuera de sí, intentaba sujetarla a la vida. Prado, con cara de espanto, le miraba con esos enormes ojos verdes hinchados por el llanto. Ojos derrotados que lo convertían a él y a su impotencia en el último vagón de su esperanza.
—No salvaste a tu mujer, salva a su hija. ¡Sálvala! —le susurraba el viento.
En las oscuras profundidades de la cueva donde se escondía su consciencia y dentro de su agitado sueño, creyó oír disparos.
—¡Puta guerra! —asoció entre brumas. ¿Me dejarás en paz algún día?
Mientras tanto, cuatro calles más arriba, el párroco don Antonio, ya relajado, daba las instrucciones oportunas para trasladar el cadáver de la niña al depósito. Lucía aún yacía sobre su cama con el vestido que habían reservado para la comunión de su hermana. Incluso así, estaba tan bonita…
Les encomendó a las monjas y a la guardia civil la tarea de llevarse a Carmencita, la hija pequeña, y dejarla internada en el orfanato. Al mismo tiempo, Prado era arrestada y conducida a los calabozos del cuartel. Apenas tenía fuerza para sujetarse en pie. El corazón se le quería salir del cuerpo por todos los orificios. Devastada, sabía que a partir de hoy estaría triste toda su vida. Allí la dejaron esposada dentro de una pequeña y sucia celda. Había muerto en vida y era consciente de ello.
Apenas tres metros más a su derecha, en silencio, Eva temblaba sentada sobre un mugriento jergón. Hacía movimientos repetitivos y mecánicos llevando su cabeza hasta las rodillas mientras de forma monótona, susurraba una canción de cuna. Tenía la conciencia perdida por lo acontecido.
Prado apenas estuvo unas horas. A las cinco de la mañana la subían a un furgón con destino al manicomio más cercano de donde quizás, ya nunca saldría.